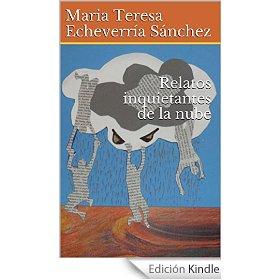“Las antigüedades son el único campo en el que el pasado tiene aún futuro” (Harold Wilson)
LA FERIA DE LAS ANTIGUEDADES.-
Me encontraba en una gigantesca exposición de objetos vetustos y desusados, ubicada en unos grandes almacenes. Las mercancías allí reunidas iban a salir a subasta pocos días después. Los interesados podíamos examinar los lotes a fondo, poniendo especial cuidado en la exploración de las piezas evitando, de este modo, posibles deterioros.
Aunque no tenía dinero para permitirme adquirir una sola pieza de las que allí se exponían, me gustaba admirar los anticuados objetos que, en poco tiempo, encontrarían nuevos dueños. Además iba en representación de mi jefe, ausente en un largo viaje, y cuya invitación había utilizado para colarme en esa fantástica exhibición de antigüedades.
En aquel momento me hallaba fascinada observando un espléndido sofá, con alma de madera maciza, de líneas tan sutiles que parecía tallado en junco. Se curvaba graciosamente en la parte de la espalda recortándose en una orla acabada en punta, esculpida en la misma madera y que se ajustaba en ovalada ondulación para cada una de las tres plazas. Estaba tapizado enteramente en terciopelo turquesa y por su color de cielo primaveral, destacaba entre muchas otras piezas allí expuestas.
Perdida en mil ensoñaciones, imaginaba el mueble dispuesto en un lugar preferente de mi buhardilla, muy cerca del caballete y los óleos, en mi rincón preferido, aquel donde la luz se colaba a raudales por el ventanal del techo. El sitio perfecto destinado a la lectura, a tomar una taza de café o también a tejer y soñar. Fantaseaba con esos momentos de placer mientras disfrutaba del suave tacto de la tela que lo envolvía, ajena a todo lo demás.
Repentinamente mis fantasías se deshicieron en hilachas al sentir la quemazón de una mirada en mi nuca; volví la cabeza y descubrí a un atractivo caballero situado al fondo del almacén, entrado ya en la cuarentena; era alto y con un porte soberbio, envuelto en ropajes antiguos que no hacían más que resaltar su imponente silueta. Una casaca ricamente bordada con galones de oro y plata, dejaba entrever una chupa a juego por donde asomaba la chorrera de encaje de una camisa blanca. Los calzones llegaban a la rodilla escondiendo el comienzo de unas medias de seda que torneaban unas piernas increíblemente vigorosas, rematadas por unos zapatos de tacón con hebillas. Imaginé que era un figurante contratado para la ocasión, la indumentaria resultaba espléndida y muy acorde con los objetos que allí se exhibían. El negocio de las subastas iba dirigido a un público especialmente escogido, millonario y poderoso, que había que mimar con mil detalles. El hombre me observaba en la lejanía de la sala, con tanta atención que mis mejillas comenzaron a arder por cuenta propia. Cuando nuestras miradas se cruzaron se encaminó hacia mí.
—Parece interesada en este mueble ¿es lo que andaba buscando?— Preguntó amablemente, con una voz varonil y muy agradable.
—Me encanta— Contesté algo azorada —Adoro su color, su olor a bosque y ceras; el artesano que realizó este sofá hizo un trabajo maravilloso. He de confesar que lo que más me atrae de él es su antigüedad. De todas las piezas aquí expuestas, la que colma mis preferencias es este diván sin lugar a dudas, viejo, usado y algo desgastado en algunos rincones, pero con mil historias que contar. Me atrevería a aseverar que ha sido mudo testigo de épocas maravillosas, de crujir de ricas telas, de roces de abanicos y manos enguantadas; y ha escuchado, con sus oídos de madera y brocado, conversaciones muy interesantes. Ojala pudiera hablar para narrar sus vivencias.
El hombre movió la cabeza asintiendo mientras escuchaba mis palabras, mostrándose muy interesado:
—¿Cree que los muebles podrían tener… alma?— Preguntó de nuevo.
—No he querido expresar eso exactamente, pero creo que los sentimientos de las personas a las que pertenecieron, pueden perdurar en los objetos que formaron parte de sus vidas. Cosas que fueron apreciadas y amadas, quizá guarden en su interior el sentimiento que los hizo especiales a los ojos de sus dueños: tal vez una joya, un espejo, un libro, ciertas prendas de vestir, una pintura…
— … Un sofá – Agregó sonriendo.
— Sí. ¿Por qué no?
Clavando sus oscuros ojos en los míos, dijo:
—¡Interesante pensamiento! Y estoy completamente de acuerdo con usted señorita. Además, añadiré que existen ciertos individuos, especialmente perceptivos, que con sólo tocar dichos objetos, pueden revivir las emociones de sus antiguos propietarios.
La mirada de azabache y fuego me quemó la retina, haciéndome parpadear con nerviosismo.
—¿Le gustaría averiguar si usted es uno de ellos?
Sorprendida, le miré. Yo había dicho todo aquello sin demasiado convencimiento, esperando impresionar a tan atractivo galán. Pero confieso que sentí un pellizco de temor y curiosidad ante estas palabras. Un abismo se abría a mis pies, y yo, que siempre me movía en cómodos márgenes de seguridad, estaba dispuesta a saltar. Mi cara debió reflejar cierto recelo porque enseguida me espetó:
—No se preocupe, esta experiencia es indolora, se lo prometo. ¡Vamos, acepte, no se arrepentirá!
Mi decisión no se hizo esperar. Seguidamente mi pareja me pidió que me sentara en el sofá de mis preferencias, que se ajustó cómodamente a mi cuerpo al instante. Acto seguido, con un vistazo de águila asegurándose de que nadie nos observaba, me indicó que comenzara a deslizar las manos sobre la tapicería y los reposabrazos, con tenues movimientos, describiendo pequeños círculos concéntricos. Así lo hice. Poco a poco fui acariciando la superficie del mueble, sintiendo la sutileza de la tela y recorriendo las intrincadas filigranas de la madera.
De repente una ligera vibración se extendió por mis dedos; algo parecido a una sacudida eléctrica me recorrió todo el cuerpo. Cuando me repuse del vahído, continuaba sentada en el mismo diván, pero todo había cambiado a mi alrededor. Ya no estaba en el almacén de subastas, sino en un suntuoso salón de baile.
En el salón de baile
El recinto, fastuoso donde los hubiera, presentaba una buena colección de espejos, orlados de oropel y bronce, adosados a todo lo largo de las cuatro paredes, multiplicando visualmente el espacio y la luz de los candelabros de cada rincón. Me vi reflejada en aquellos muros de cristal, observando el ambiente igual que en un sueño. El techo mostraba unas pinturas gigantescas en las que cuatro diosas, hermosas y risueñas, se disputaban las esquinas del habitáculo. Dos lámparas de cristal, encopetadas con cientos de velas, iluminaban a una multitud envuelta en bordadas sedas de colores, donde el satén y el raso competían en mil tonalidades imposibles de describir. Toda esta ensalada visual se aderezaba con vistosas joyas en los escotes y orejas de las mujeres. El ventanal ponía sus ojos de cristal hacia una calle por donde discurría el agua de un riachuelo, perdiéndose entre una arboleda con parterres de flores que debían rodear la lujosa residencia.
Comenzaron los músicos de la orquesta a marcar el ritmo de una contradanza. Un joven se acercó para invitarme a bailar. Sin pensarlo un segundo acepté su mano que me condujo a la fila de las mujeres. Con una leve inclinación de cabeza comenzamos la danza en cuadrilla, y no fue difícil seguir el ritmo cadencioso de la misma. Cuando acabó la pieza, el caballero me besó la mano y me dijo:
-¡Espero que me reserve el próximo baile y…unos cuantos más, todos los de esta noche!-
En ese instante apareció mi pareja de viaje que, educadamente, informó al joven de que yo ya tenía el carnet de baile al completo. El hombre con un saludo de cortesía se retiró de nuestro lado mientras comenzaba a sonar un minué. Bailamos entre otras tantas parejas el baile de moda, según me informó mi amigo, era el que hacía furor en todos los salones de Europa desde Inglaterra a Francia. Después que acabara la música, fui conducida de nuevo al sofá.
—¡Me ha asombrado mucho que puedan verme! ¡No parecen sorprendidos por mi atuendo moderno!
—No todos son capaces de verla, sólo unos pocos— Comentó enigmáticamente.
Seguí prestando atención a la gente de mi entorno. Dos individuos con pelucas blancas y engalanados para la ocasión se situaron justo detrás de mí, comenzando una conversación entre cuchicheos:
—Dicen que el rey está al llegar. ¿Estás preparado?
—¡Lo estoy! ¡Hay que acabar con este ser pusilánima y sin personalidad! Se deja gobernar por su mujer y el valido de ésta. ¡Seguro que también la visita en su alcoba!
—¿Y el arma?-
—La llevo en el bolsillo, un tiro en el corazón bastará para acabar con su vida.
Los autores de la conjura se dirigieron a las puertas del gran salón a la espera de que se presentara el personaje al que tenían reservada tamaña sorpresa.
—¿Ha escuchado eso? ¡Van a asesinar a un rey! ¿Qué podemos hacer?
—¡Nada! El pasado ya está escrito. Sólo somos testigos mudos sin poder de intervención. ¡No se preocupe y disfrute de la velada!
Pero cómo divertirme viendo este panorama. En esas estaba cuando comenzó a sonar una especie de himno y todo el mundo se puso en pie. Una escolta de varios soldados precedió a los personajes que hicieron su aparición en la gran sala. Los cortesanos se inclinaron en una profunda reverencia. Los imitamos. Cuando levanté los ojos del suelo, los conjurados habían desaparecido de la sala como si se los hubiera tragado la tierra. Seguramente habían sido apresados sin que nadie nos diéramos cuenta. Seguí observando la escena en la que monarcas saludaban a la larga fila de nobles que les esperaban. Tomaron asiento en sendos sillones que, a tal efecto, se había dispuesto para ellos.
¿Quiénes serían los regios protagonistas? Intrigada, esperé a que la multitud dejara un pasillo por el que pude vislumbrar a los afamados personajes. Reconocí a la pareja de inmediato, no porque fuera una experta en historia, pero recordé la imagen inconfundible de uno de los cuadros de Goya. No eran otros que Carlos IV, ataviado de seda oscura con peluca, casaca y calzones a juego, y su esposa María Luisa de Parma, engalanada de blanco y oro.
Una tenue ráfaga de viento me devolvió a la sala de antigüedades en compañía de mi apuesto y maduro acompañante.
—¿Le ha gustado el viaje, señorita?— Me preguntó con una pizca de malicia y orgullo en su cara.
—¡Es tan…! Creo que no puedo describirlo. Esto… ¿Es normal estas alucinaciones o me estoy volviendo loca?— Pregunté preocupada.
—¡No diga eso por favor!— Me respondió —No hace falta estar loco para ver más allá de la realidad. Además los perturbados son seres enfermos, y usted nada tiene que ver con ellos. Venga por aquí, le mostraré algo que le va a cautivar.
Le seguí hasta que sus pasos se detuvieron ante un mueble en el que descansaba una lucerna romana, modelada en arcilla y ornamentada con esmaltes de pájaros exóticos. Era una pieza maravillosa. Mi acompañante me indicó que pusiera mi mano sobre la pieza. De inmediato volvía a sentir ese vahído que me indicaba que nos dirigíamos hacia un nuevo destino, esta vez Roma.
La lucerna
Nos materializamos en un rincón del peristilo de una lujosa “domus”. Los suelos eran de mármol rosado y todo el patio estaba rodeado de columnas, del mismo material que el pavimento. Una fuente adornaba con varios chorros el centro del mismo, así como las estatuas imitando a dioses y guerreros, de gran tamaño, que se disponían entre las columnas. El atardecer teñía de rosa el cielo cuando tres esclavos hicieron su aparición portando unas lamparillas de terracota encendidas directamente en el fuego de las dependencias donde los esclavos preparaban la comida, la llama que nunca se apagaba y que habitaba en las cocinas de todas las casas romanas. Llenaron con aceite las lucernas dispuestas alrededor del peristilo, introdujeron las mechas, y fueron prendiendo las bellas lámparas decoradas con animales y motivos vegetales. El rumor del agua del patio y la tenue iluminación daban al entorno un halo de cuento de hadas.
De repente se oyeron voces en el atrio, por fin había llegado el “pater familias”, justo a tiempo. Irrumpió en el patio con prisa inusitada, el nacimiento de su primer hijo era inminente y este hecho le colmaba de alegría y nervios por el desenlace del mismo. Él conocía el hecho de que mucho recién nacidos y sus madres morían en el parto.
Un enjambre de esclavos rodeó al recién llegado para quitarle el “paludamentum” o capa roja de su condición de general y la coraza que todavía le recubría. En unos instantes le liberaron del peso del metal, trayéndole un recipiente con agua para que se lavase las manos. Después penetró en una de las habitaciones donde se despojó de la camisola sucia que llevaba, vistiéndose con una túnica limpia. Un par de esclavos le colocaron encima una toga de fina lana de un color blanco inmaculado. Volvió a salir al patio para pasear entre las columnas. El murmullo de la fuente le tranquilizó.
A los pocos minutos, apareció la matrona portando al recién nacido, ya limpio de sangre y mucosidades, envuelto en un paño blanco de algodón. Siguiendo la ancestral costumbre, sin decir una palabra depositó al bebé en el suelo. El niño lloró desconsoladamente en contacto con el frío mármol. La mujer abrió el paño para mostrar al recién nacido. El hombre constató que no tenía ninguna malformación. Con ternura lo alzó del suelo y lo consoló entre sus brazos. Con este gesto acababa de aceptar al neófito como nuevo miembro de la familia. Si lo hubiera rechazado, el pequeño hubiera ido a parar a un vertedero o a un tratante de esclavos.
Con el bebé en los brazos se dirigió al aposento donde estaba su esposa. La mujer yacía entre blancas sábanas, totalmente agotada por el esfuerzo.
—¡Bienvenido esposo mío!— El hombre besó a la mujer y depositó al bebé en su regazo que calló inmediatamente cuando se puso a mamar.
—¿Te has fijado, tiene tu nariz y el color de tus ojos?
—¡Se nota que es un Escipión!— Contestó el hombre con una sonrisa.
—Las noticias que llegaron de Hispania fueron muy halagüeñas, has vencido a los cartagineses, por fin. Has vengado las muertes de tu tío y tu padre. Y los tesoros que has enviado son incalculables. No se habla de otra cosa en el foro— Siguió la mujer — ¿Y ahora qué harás?-
—Intentaré convencer al Senado para que me deje ir a África y atacar Cartago, es la única forma que tenemos de hacer que Aníbal abandone el asalto a nuestras ciudades.
—¡Difícil tarea, esposo mío! Sobre todo contando con la negativa de tu enemigo Fabio Máximo.
—No más que la tuya, al traer al mundo a nuestro primer hijo ¡Lo lograré, ya verás!
El hombre se dirigió a una hornacina que se abría en el muro de la habitación, donde los protectores de su casa descansaban. Oró unos momentos ante las estatuillas de los dioses del hogar, dando gracias por haber librado a su esposa y a su hijo de las garras de la muerte.
Besando a su mujer, abandonó la estancia y llamó al jefe de esclavos. Había que organizar una gran fiesta. Toda Roma debía enterarse de que había llegado ya, victorioso, y, lo más importante, que tenía un hijo, su primogénito.
Nuestra presencia, en esta ocasión, pasó totalmente inadvertida. Nadie reparó en nosotros, ni los protagonistas, ni tan siquiera los esclavos. Bueno, hubo un chiquillo que pasó barriendo el pavimento y se quedó parado unos instantes mirándonos de arriba abajo. Enseguida retomó su trabajo y volvió a ignorarnos.
Un viento inesperado nos hizo regresar de nuevo a nuestro tiempo, a la gran sala de exposiciones.
—¿Se convence ahora de que no es ninguna alucinación?
—¡Es increíble viajar en el tiempo! Nunca hubiera imaginado los colores que tenían las casas romanas. ¡Hemos visto a Escipión el Africano!
Estaba tan excitada que tuve que hacer un gran esfuerzo para no derramar alguna que otra lágrima, costumbre que me perseguía en cualquier ocasión que algo me tocaba el corazón. Después de canalizar mis emociones, llegó el momento de sincerarme con el hombre tan especial que tenía ante mí.
—Tengo que decirle que no poseo ninguna gran fortuna. No estoy en el nivel económico de la gente que nos rodea. He venido a esta exposición porque siempre me han encantado las antigüedades pero jamás he podido adquirir ninguna. Aproveché la invitación que enviaron a mi jefe, de viaje en estos momentos, para asistir a este evento singular. Espero que me perdone y que no pierda más el tiempo conmigo. Seguro que habrá otros compradores a los que debería convencer para pujar por ciertas piezas. Ése es su trabajo ¿no?-
—¡Vamos, señorita, no se ponga tan melodramática! Muchos de los que pululan por aquí no tienen fortuna propia. Como usted, dependen de un salario para sobrevivir. La gente interesada de verdad viene a ver las piezas “in situ”, los demás las estudian por catálogo y envían a alguien en su nombre para que los represente en las pujas. ¡Sé muy bien cuál es mi trabajo y con quien lo quiero realizar! De todos modos gracias por su sinceridad y en prueba de mi amistad, permítame acompañarla en una nueva aventura, si está dispuesta…
—¡Claro que sí! ¡Nada me gustaría más!
Siguiendo a mi guía nos acercamos a una estantería donde se exponían unas cuantas figurillas egipcias.
—¿Sabe lo que son?
—¡Claro que sí! Estatuillas funerarias, llamados ushebtis. Los pequeños trabajadores que acompañaban a las momias pudientes en sus enterramientos.
—¡Exacto! Viajemos al antiguo Egipto.
El ushebti
Froté la figurilla delicadamente y un fogonazo de luz me deslumbró. En el momento que mis ojos se acostumbraron al entorno, observé la presencia de un hombre ataviado con un taparrabos blanco que, sentado en el suelo, rellenaba unos moldes de cerámica. Nos encontrábamos en el interior de una estancia con piso de tierra apisonada, de dimensiones regulares. Varias baldas de madera recogían una buena colección de pequeñas figuras que representaban a sirvientes recolectando cereales, cortando carne, haciendo cerveza, moliendo grano, arando los campos e incluso pescando. Unas estaban realizadas en madera policromada, otras en fayenza de color azul celeste o en barro cocido y pintado con esmaltes. Algunas de las esculturas tenían grabados ciertos símbolos en el pedestal.
—¡Ojala pudiera entender lo que dicen estos jeroglíficos!— Comenté a mi compañero que asintió con el cabeza, dispuesto a responderme, pero antes de que lo hiciera, el artesano que se encontraba trajinando en su rincón se puso en pie y, solícito, vino hacia nosotros para explicar:
—El primer signo que ve es el nombre de la persona a la que la estatuilla va a suplantar en los trabajos del más allá, en este caso Naunet, el nombre de mi hija. El otro grabado corresponde al dios Anubis como símbolo de protección en el mundo de los muertos.
El artesano podía vernos y se dirigía a nosotros con agrado, parecía necesitado de hablar con alguien.
—¿Su hija ha muerto?
—Sí, hace cuarenta días. Muchas de las figuras que se encuentran en la tienda, están realizadas por ella misma antes de fallecer. Durante un año agonizó presa de una enfermedad de los pulmones. ¡Era una gran artesana a pesar de su juventud! Entre los dos llevábamos el negocio. Ha sido una perdida doblemente dolorosa, se ha ido mi queridísima hija y mi ayudante en la tienda. Todos mis ahorros los he invertido en su momificación, muy costosa y solo asequible a la clase noble, pero tengo el gran consuelo de que de este modo le aseguraré su vida eterna. Se enjuagó unas lágrimas con el dorso de la mano-
—Un sacerdote, amigo de la infancia, me propuso realizar la tarea por la mitad de precio, siempre que contara con mi ayuda. Le acompañé en la tarea de eviscerar y limpiar el cadáver de mi hija y lo dejamos sumergido en sales de natrón para su deshidratación. Ahora me disponía a salir para La Casa de la Muerte a terminar la labor que comenzamos hace cuarenta días. Llevaré su ajuar para hacer el enterramiento esta misma noche.
Sacó unas artesas de esparto e inició la tarea de rellenarlas con paja y figurillas hasta los bordes. Le acompañamos mientras cargaba el camello con las preciadas mercancías. Le seguimos a través del barrio de los obreros, formado enteramente por pequeñas y blancas casitas de adobe y techo de hojas de palma, hasta desembocar en una gran plaza donde la gente se había reunido para presenciar una obra de teatro. Subidos a una plataforma de piedra, varios actores portando cabezas de los dioses Osiris, Anubis e Isis se movían de un lado al otro del escenario, declamando versos a voz en grito. En uno de los rincones se apreciaba a la clase pudiente, ataviados con pesadas pelucas, tanto hombres como mujeres, salpicadas de conos de olor para soportar la pestilencia de la muchedumbre. Algunos hombres junto con la falda plisada o shenti portaban en la cabeza el pañuelo nemes para protegerse de los despiadados rayos solares. Las mujeres se vestían con túnicas finas y ligeras de lino blanco ribeteadas en color azafrán y rojo.
—Hoy se celebra la primera crecida del Nilo. Es una festividad muy importante porque el dios del agua nos ha bendecido y hará que la cosecha de alimentos sea grandiosa. A mi hija le encantaban los días de asueto, solía ver las representaciones teatrales junto con sus amigas— Nuevamente las lágrimas no le dejaron seguir hablando.
Llegamos a un edificio impresionante y gigantesco donde entramos por una pequeña puerta reservada a los criados y esclavos. Primero pasamos por una sala donde varios operarios trabajaban preparando un cadáver, y después de recorrer varias estancias más, alcanzamos una muy amplia donde nos esperaban. Nuestro guía saludó a un hombre totalmente rasurado, con aspecto de sacerdote, envuelto en una túnica blanca que nos acercó hasta lo que parecía una gran bañera. Entre los dos hombres sacaron el cuerpo de la joven, totalmente desecado, y de color terroso; lo colocaron encima de una plancha de piedra. Ya estaban preparadas las vendas de lino para ser utilizadas. Antes de comenzar a envolver el cadáver le depositaron el primer amuleto de protección, el anj o cruz egipcia, justo encima del corazón. Éste era el único órgano que no se extraía del cuerpo. Los egipcios pensaban que allí residía el alma del difunto y no lo separaban del cuerpo. El resto de los órganos, ya sacados de una vasija de natrón, pulmones, intestinos, estómago e hígado, secos y encogidos se depositaron en los vasos canopos, traídos por el artesano para tal fin.
Entre los dos egipcios fueron fijando los vendajes con resina, envolviendo el cuerpo de la joven e introduciendo, de cuando en cuando, talismanes de protección para su largo viaje. Cuando hubieron finalizado la ardua tarea, el sol se ponía en el horizonte. El sacerdote realizó la ceremonia de la apertura de la boca, con la cual dotaba de voz a la difunta en el submundo.
La momia, ligera como una pluma, envuelta en un sudario de lino, se cargó en la espalda del camello. Siguiendo los pasos del animal, nos encaminamos hacia el desierto. Después de recorrer una buena distancia alcanzamos una pequeña edificación en forma de pirámide truncada, era una mastaba, vieja y casi derruida, que llevaba siglos aguantando las terribles temperaturas del desierto. El artesano nos condujo por un estrecho pasillo de techo muy bajo y asfixiante hasta ganar un enorme habitáculo. Había cascotes por el suelo, como si hubiera sido saqueada en la antigüedad. En uno de los muros, un gran nicho se encontraba excavado ya.
—¡Aquí, mi pequeña Naunet, estará a salvo para toda la eternidad! Nadie sospechará que se esconde un cuerpo en un enterramiento que ha sido robado varias veces durante siglos hasta que ya no ha quedado nada.
Introdujo la momia en el nicho excavado rodeándola de los vasos canopos y de cientos de ushabtis; ellos ararían los campos, llenarían los canales de agua y moverían las arenas del desierto del este al oeste, en nombre de la difunta. Después selló la pared con los cascotes y una mezcla de arena, agua y cal. En el momento que el muro quedó alisado, se dispuso a colorearlo imitando las pinturas que todavía se divisaban en las paredes. El trabajo quedó concluido con unas marcas de protección que el padre realizó en el enlucido.
Allá dejamos al artesano despidiéndose de su hija, a la que había demostrado todo su amor y devoción de padre. Conmovidos, regresamos a la Sala de Antigüedades de nuevo.
—Si el artesano supiera que la momia de su hija descansa en un museo y que las figurillas se han desperdigado por el mundo, se sentiría muy decepcionado.
—¡Seguramente! Pero nunca lo conocerá. Él hizo todo lo que estuvo en su mano para el descanso eterno de Naunet. ¡Eso es lo importante!
—¡El amor que le demostró!
—¡Eso es!
Mi acompañante me ofreció su brazo y juntos nos acercamos a unos objetos de tocador, el más llamativo de todos era un espejo de plata y bronce. Unos angelotes se sujetaban en la parte superior del objeto y el mango se asemejaba al cuerpo de un pájaro.
—¿A quién perteneció este espejo? Pregunté curiosa.
—A una reina francesa, ¿Quiere conocerla?
El espejo de la reina María Antonieta
Sin más dilación, describí algunos círculos en el espejo y la bruma nos trasladó a unos jardines extraordinarios. En la lejanía vislumbré la fachada gigantesca e inconfundible del palacio de Versalles.
Un enjambre de cortesanos rodeaba a la reina María Antonieta a las puertas del Pequeño Trianón. En el césped, entre mullidos cojines, se solazaba la insigne mujer, jugando con sus tres hijos a la sombre de un tejo. Los pequeños gritaban regocijados ante las cosquillas que su madre les prodigaba. Se levantó la reina y comenzó a perseguirlos entre los parterres de flores. Después de un rato de carreras y escondidas, encontró a los pequeños solapados en el pueblito, detrás del molino de cuento de hadas que tanto le gustaba contemplar. Gracias al vestido de bucólica pastora que lucía esa tarde, y que le dejaba más de un palmo de piernas en libertad, corría como un gamo sintiéndose dichosa y libre, ya que en esos ratos de asueto el resto del mundo, antipático y hostil, se diluía como si no existiese. Cuando tuvo a los tres pequeños bien agarrados entre sus brazos, los colmó de besos, conduciéndolos a tomar un refrigerio a la mesa de dulces que se hallaba dispuesta, a tal fin, entre los jardines.
Sentada en la hierba y sofocada por la alocada carrera que había protagonizado momentos antes, pidió un vaso de agua y un espejo. Mientras se bebía el líquido a pequeños sorbos, se contempló en el espejo. La peluca se había corrido ligeramente hacia uno de los lados, mostrando parte de su rubio y corto cabello. Desde el nacimiento de su primer hijo, el pelo había comenzado a abandonar su cabeza lentamente hasta que llegó un momento que este hecho se tornó en alarmante. Gracias a múltiples lociones que le recomendó su maestro perfumista, había recuperado parte de lo perdido. Aun así se sometió al dictamen infalible de su peluquero, proponiéndola un novísimo peinado acorde con su escasa cantidad de pelo. La reina totalmente convencida, se hizo cortar el pelo al estilo “chico”. Las cortesanas enseguida la imitaron. Resultaba mucho más práctico para lavarlo y esconderlo debajo de las pelucas que tanto la gustaba lucir.
Por un momento sus ojos claros se tiñeron de una sombra de honda tristeza: El pueblo la odiaba, siempre lo había hecho, por su origen austriaco, enemigo de siempre de Francia, y aunque llevaba viviendo entre ellos desde su matrimonio, a los catorce años, se la calumniaba e insultaba por cualquier hecho. El último epíteto que circulaba por todo Paris y alrededores sobre su persona era de “despilfarradora”. Gran parte de la Corte tampoco la quería y la había abandonado. ¡A veces se sentía tan sola! ¡Echaba tanto de menos su patria y a su familia!
Apartó esos pensamientos con un mohín de inquietud. Ahora tenía su propia familia, su marido el rey y sus hijos, a los que adoraba. Le encantaban los niños, tan llenos de franqueza y siempre con sus eternas ganas de reír y jugar. Parte de su grandioso presupuesto lo dedicaba a obras de caridad para los pequeños más desfavorecidos. Mandaba traer a los hijos de los sirvientes para que jugaran junto con los suyos. Pensaba que esta toma de contacto con la plebe ayudaba a sus retoños a ser más benévolos y comprensivos con los más desfavorecidos.
Se cansó de pensar, y abandonando el precioso espejo en manos de una camarera, sintió la necesidad de reír y divertirse. Reunió a su grupo de cortesanos y propuso un nuevo juego, interpretar una obra de teatro. Mientras se encaminaba hacia el pequeño teatro azul y oro que le había regalado su esposo, sintió que la tristeza se esfumaba de golpe.
La niebla nos cubrió en el viaje de retorno a la gran sala de antigüedades.
—Tuvo un terrible final, le cortaron la cabeza ¿no?
—Exacto, primero ajusticiaron a su marido, el rey, le separaron de sus hijos, y luego le guillotinaron entre el odio exacerbado de su pueblo.
—Pero realmente vivió ajena al hambre de su pueblo, tenía que pagar las consecuencias, y éstas fueron horribles.
Nos quedamos pensativos unos instantes hasta que, lanzando una profunda mirada a mi acompañante, cambié de tema y le pregunté:
—Vivir todos estos retazos de historia ¡Ha sido una experiencia increíble!- Y añadí: —¿No será usted un mago o un poderoso hechicero, verdad? Siempre creí que la magia existía, pero solo en los libros, nunca pude imaginar una cosa como ésta.
A lo cual el caballero sonriendo contestó:
—¡Hay mucho más embrujo a nuestro alrededor del que usted pueda sospechar!-
En ese preciso instante un equipo de televisión y algunos reporteros de varios diarios comenzaron a grabar y a tomar fotos de la exhibición de objetos antiguos, deteniéndose en las piezas de una belleza sin igual, que alcanzarían, en la subasta, los precios más exorbitantes. Iniciaron una serie de entrevistas a las personas que nos encontrábamos disfrutando del evento. Después de contestar a un par de preguntas, a las que el caballero dio su aprobación con una sonrisa cómplice, dejándome total protagonismo ante las cámaras, vino la sesión de fotos. Por fin, abandonaron nuestra compañía para pasar de grupo en grupo, haciendo su trabajo, hasta que los perdí de vista en el enorme almacén.
Agradecimos recuperar nuestra pequeña intimidad y seguimos conversando hasta que miré el reloj: el tiempo había volado y era ya la hora de regresar a mi hogar. Con gran pesar, me despedí de mi acompañante, hombre extremadamente educado y enigmático.
—Espero volver a verla pronto, señorita— Me dijo.
—Esta ciudad es muy grande. Quizás sea difícil que volvamos a coincidir— Contesté.
—Tal vez en una próxima exposición de objetos antiguos. Le aseguro que soy un experto en ellos; permítame que me presente. Soy Francisco Jiménez de Vargas, Conde de Montemayor –
A lo que respondí sorprendida:
– Encantada por haber disfrutado del placer de su compañía, señor Conde. Ya me parecía a mí que usted no trabajaba a las órdenes de nadie— Dije esbozando una sonrisa— Mi nombre es María Sáez García. Aquí tiene mi tarjeta de empresa ¡Hasta la próxima exposición, Señor Jiménez de Vargas!— Casi grité estas últimas palabras mientras me dirigía hacia la salida. Me volví a observarle y su mirada taladrante me siguió hasta que desaparecí por la puerta.
Pasaron unos cuantos días después de aquello. En mi memoria guardaba el recuerdo de esos momentos tan especiales compartidos con el enigmático personaje. Una tarde, se presentó la ocasión de ver el reportaje de la exposición en una de las cadenas de televisión. Disfruté de la suerte de haber llegado al principio del mismo. Allí estaban los objetos tan familiares para mí, entre ellos el sofá de terciopelo y demás trebejos. Los mismos que había acariciado siguiendo las indicaciones de mi apuesto caballero. Llegó la escena en la que éramos entrevistados delante de una cámara, pero curiosamente sólo se veía mi humilde persona, sola, hablando, riendo, y dirigiendo sonrisas al vacío…No apareció el atractivo galán, en ningún momento de la crónica.
La extrañeza me hizo adquirir en el kiosco de la esquina unas cuantas publicaciones. Leí minuciosamente cada una de ellas y en un artículo sobre antigüedades, que publicó un periódico local, pude admirar la gran cantidad de fotos de toda la exposición. De repente me reconocí, justo al lado del sofá, pero completamente sola. La imagen del aristócrata maduro se había esfumado. Me quedé confusa. No lograba explicármelo.
Intrigada regresé al almacén donde se había celebrado la exposición. Decepcionada advertí que la mayoría de los objetos ya se habían vendido, y el sofá de mis sueños había desaparecido. Al preguntar acerca de su paradero me respondió uno de los organizadores de la subasta:
—¡Ah!, se refiere al sofá del Conde de Montemayor ¡Ha sido subastado y vendido ya!— Contestó el experto.
—¿Me podría decir quién lo compró?- Pregunté interesada y llena de curiosidad.
—Me está prohibido dar esa información, por ser detalles confidenciales, espero que lo comprenda.
—¡Era tan amable el caballero que me atendió aquel día, empeñado en que pujara por el sofá! Seguro que él conoce al comprador!— Seguí fingiendo pena y una tristeza indescriptible, con el fin de sonsacar algún detalle más, algún tipo de información que me condujera hasta el paradero del mago de la subasta.
—¿Es que quizás el Conde tiene problemas económicos? ¡Es difícil comprender el deseo de desprenderse de una pieza tan valiosa!—Comenté de nuevo.
El anticuario me lanzó una curiosa mirada por encima de sus gafas de miope; sonrió y me reveló lo siguiente:
—El Conde hace mucho tiempo que no tiene problemas de ningún tipo, señorita. Murió en 1728 –
Balbuceé como un bebé algunas palabras inconexas. Mi interlocutor me contempló con preocupación.
—¿Y no tiene descendientes vivos?
—No señora, no tuvo hijos ni sobrinos. Todo su legado murió con él.
—¿Se encuentra bien, quiere que le traiga un vaso de agua?
—¡No, no gracias! Iré a que me dé un poco el aire— Y salí de allí a todo correr.
Asombrada, apenada y confusa regresé a mi hogar. En el porche de mi casa habían dejado un objeto grande, muy bien embalado.
Ni en sueños podría haber imaginado lo que mis ojos vieron al quitar la multitud de capas protectoras y descubrir, por fin, lo que se escondía en el fondo. ¡El maravilloso sofá azul! Venía junto con un sobre ocre de una calidad excelente que olía a antiguo, casi a pieza de museo; contenía una tarjeta con una caligrafía de tinta china muy elaborada y decía lo siguiente:” ¡Disfrútelo como lo hice yo, querida! y recuerde que tenemos una cita en la próxima exposición de antigüedades”.
A partir de entonces, todos los días compro el periódico para estar informada de cuándo y dónde será la próxima subasta de objetos antiguos.
Sé que aquella mañana en la que viajé al pasado no fue producto de mi imaginación, y que estuve con un excéntrico, misterioso y antiguo personaje. Nuestros caminos volverán a cruzarse, lo presiento. ¡Tengo una cita con el pasado!
María Teresa Echeverría Sánchez autora de:
Novelas:
Relatos:
Cuentos para niños: